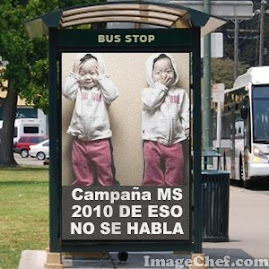Los Encuentros Nacionales de Mujeres empezaron en 1986 y continúan hasta hoy. Año tras año las mujeres de todo el país nos reunimos para lograr que las voces de miles sean escuchadas a través de una modalidad horizontal, abierta, democrática y participativa. Son la expresión más importante de las luchas que venimos desarrollando desde nuestros lugares de inserción: fábricas, talleres, casas, barrios, escuelas, hospitales, universidades, ciudades. En ellos intercambiamos las experiencias entre todas las mujeres de un punto a otro del país. Los Encuentros Nacionales de Mujeres empezaron en 1986 y continúan hasta hoy. Año tras año las mujeres de todo el país nos reunimos para lograr que las voces de miles sean escuchadas a través de una modalidad horizontal, abierta, democrática y participativa. Son la expresión más importante de las luchas que venimos desarrollando desde nuestros lugares de inserción: fábricas, talleres, casas, barrios, escuelas, hospitales, universidades, ciudades. En ellos intercambiamos las experiencias entre todas las mujeres de un a otro del país. Somos miles las que vamos visualizando que la situación de opresión en nuestras vidas cotidianas no es un destino. Y lo hacemos a través de un práctica que contradice la práctica social impuesta a las mujeres y es en los talleres de los Encuentros donde se recuperan las voces acalladas. En diferentes lugares del país las mujeres nos organizamos y trabajamos para poder participar de estos Encuentros. Para eso realizamos diferentes tareas con el fin de solventar parte de los gastos, (traslado, comida, difusión), y realizar actividades tendientes al debate y difusión de estos Encuentros, organizando a su vez Encuentros Regionales, paneles, cursos o talleres sobre problemáticas específicas. Esta modalidad permite que las mujeres trabajadoras de los más diversos sectores, de zonas rurales, pueblos originarios y sectores más humildes sean protagonistas principales del cambio que les compete como mujeres en la sociedad actual. Los Encuentros Nacionales a pesar de ser autofinanciados (a partir del cobro de una inscripción de muy bajo costo para que esté al alcance de todas las participantes) necesitan de la colaboración de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, de las instituciones, comercios, empresas, cooperativas, gremios, de los organismos oficiales nacionales, provinciales y municipales y de todos los ciudadanos, sin que eso implique ningún tipo de condicionamiento.
Los talleres son el corazón de los Encuentros, rompen con las habituales estructuras donde algunas tienen la palabra y otras escuchan en silencio, sino que todas participan. Estos talleres son soberanos, lo que se discute y las conclusiones a las que se llega pertenecen sólo a las mujeres que participan de ellos. Tienen como modalidad el consenso y no se vota, se reflejan todas las opiniones y posturas. Algunos de los temas que debatimos en los talleres son: familia, sexualidad, salud, violencia hacia las mujeres, anticoncepción, aborto, desocupación, crisis social, educación, organizaciones barriales, ecología, impunidad, pueblos originarios y muchos más. En los talleres dejamos de ser “la mujer” para convertirnos en mujeres que padecemos una doble opresión de clase y de género, que vivimos en una realidad que nos afecta particularmente. Una realidad que queremos cambiar partiendo de las coincidencias que tenemos y respetando nuestras diferencias. Así hemos logrado acordar medidas coordinadas de lucha por nuestras reivindicaciones. Cada taller cuenta con una coordinadora que ordena el debate, y secretarias que registran los debates y las propuestas que surgen. Habitualmente se recomienda, para optimizar la participación de todas, que el número de las integrantes no supere las 35 personas (en tal caso se subdividirá). Del intercambio de ideas se redactan conclusiones que consignarán las diferentes opiniones de cada tema, aún las individuales. Una copia de dicho documento se entrega a la Comisión Organizadora. Terminado el Encuentro, la Comisión Organizadora edita las Conclusiones de los talleres en un libro que es entregado a quienes han participado.